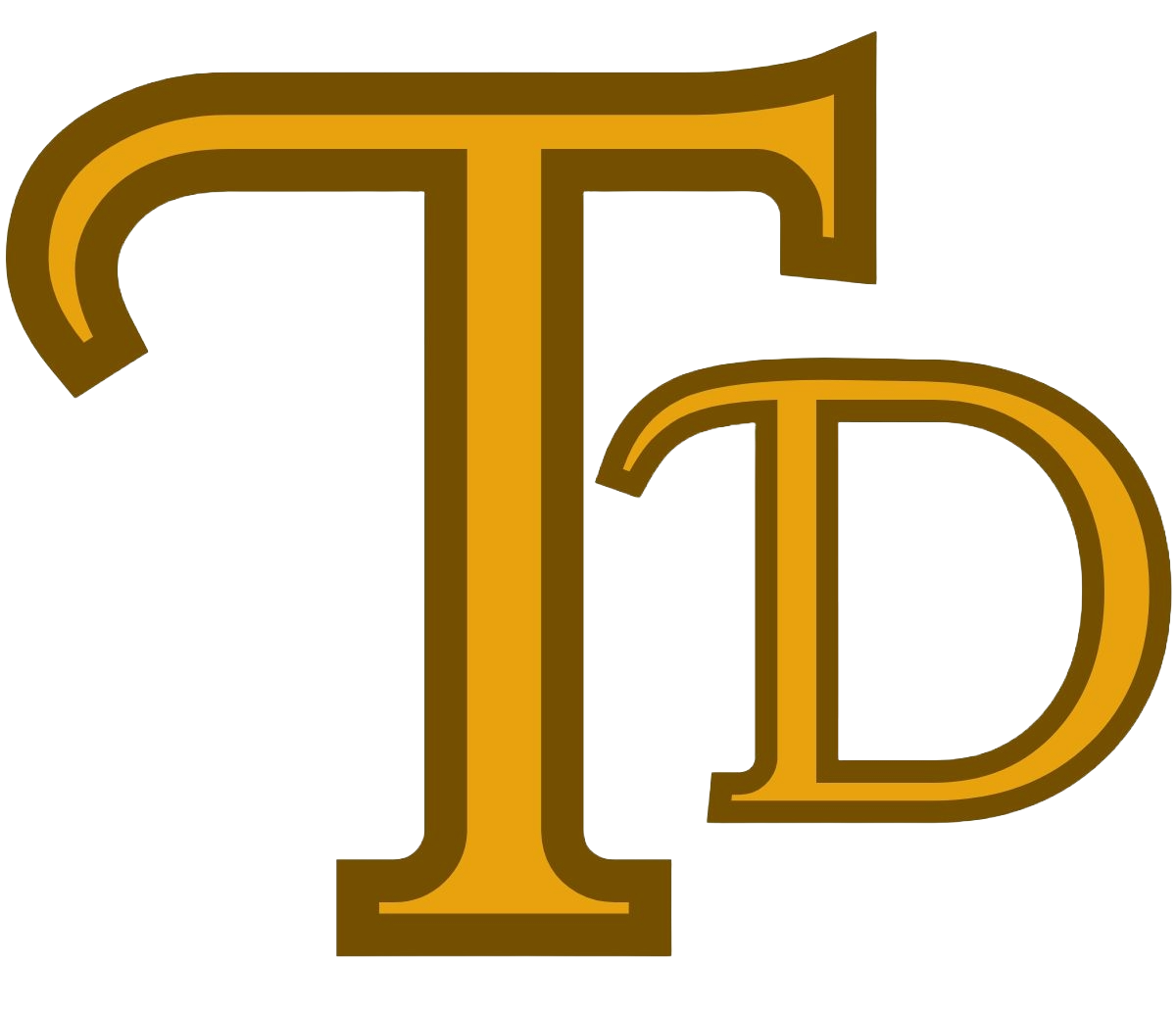-Hola padre. Hoy has llegado pronto a casa. ¿Qué hora es? –dije intentando averiguar que ocultaba entre sus manos mientras lo abrazaba.
-La hora de estar aquí –contestó mi padre.
Ese día aprendí gracias a él que el tiempo tiene dos connotaciones; una cronológica y otra de encuentro. Por todas esas pequeñas cosas, mi padre era muy especial para mí.
-¿Qué traes ahí?
-¿Sabes Carlos? –continuó diciendo- cuando yo era pequeño, mi padre me dijo que no importa aquello a lo que termine dedicándome, pero eso sí, me dijo que fuese el mejor de todos –mi padre miraba al infinito mientras me hablaba, tratando de recordar las palabras exactas que le dijeron años atrás. Hizo una pausa y a continuación prosiguió –. Me dijo… Ángel, si vas a dedicarte a apretar tuercas asegúrate de que las aprietas mejor que nadie. Esto me causó mucha frustración, porque jamás conseguí ser el mejor en lo que finalmente acabé dedicándome. Sin embargo, yo puedo darte un consejo mucho mejor. Un consejo como el que me dio tu abuelo, pero mejorado.
-¿De veras papá?
-Sí.
-¿Y cuál es?
-Quizá no vayas a ser el número uno en aquello a lo que te dediques, pero ten la satisfacción del trabajo digno y bien hecho. Esto para que escribas todo lo que desees -dijo ofreciéndome su pluma estilográfica. Era metálica. Apenas brillaba del tiempo.
-¿Me regalas tu pluma papá? -dije con ojos maravillados.
-Así es.
-Pero es la pluma que usas en el periódico. ¿Qué harás sin ella?
-Es más que eso -gesticuló solemnemente-, el instrumento que un trabajador ha usado durante toda su vida se convierte en algo mucho más importante que una simple herramienta.
-¿En qué se convierte? -pregunté fascinado mientras miraba el objeto.
Mi padre me agarró de la mano y me llevó hacia la ventana.
-¡Fíjate! -exclamó señalando a los transeúntes de la calle.
Un tipo caminaba sin prisa canturreando boleros. En una de sus manos asía lo que parecía ser una vieja caja de madera entreabierta, su caja de herramientas, que balanceaba al ritmo de su lento caminar.
-La caja de herramientas del carpintero, más que un contenedor del utillaje, es su receptáculo moral. Por eso fascina asomarse a su interior. El metro, la escuadra, el lápiz o el cepillo esconden, bajo su dimensión práctica, un deseo de trascendencia. El carpintero va pegado a su caja, como el alma al cuerpo y al abrirla, te abre su espíritu. Por eso se trasmite de padres a hijos. Pero incluso cuando una generación abandona el oficio, la caja de herramientas se pone en un altar, porque guarda en su interior la memoria de la familia. Hay objetos que tienen esa capacidad evocadora y objetos que no. Un amigo mío conserva el juego de compases de su padre, que era arquitecto, como si los círculos que traza con ellos, fuesen mágicos y dentro de cada uno cupiese el universo.
Yo miraba a la calle hechizado ante la nueva perspectiva porque por aquellos años, estaba más que predispuesto a creer en cualquier cosa que contuviese un atisbo de magia, por pequeña que fuese.
-Carlos, hoy te doy mi herramienta de trabajo. Te doy mi espíritu. A ti. Mi único hijo -concluyó depositándola entre mis dedos que la recibieron como si de un tesoro valioso se tratase. Al menos para mí lo era. Aún lo es. El latón del que estaba fabricada, mantenía la tibieza del contacto con su piel. La observé con ojos luminosos. Temía que si parpadeaba la visión se esfumaría.